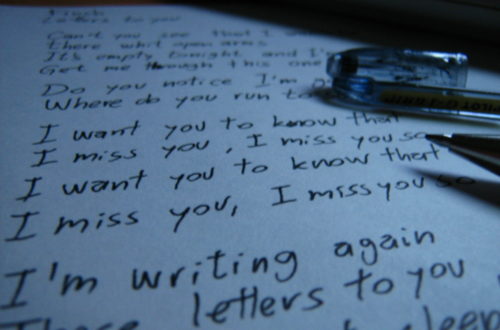Cómo te recuerdo, Punta Arenas
Punta Arenas era el lugar deseado desde hace mucho tiempo. Creo que no han sido pocas las veces que he declarado las inmensas ganas que le tengo a la Patagonia. Ganas como las de un adolescente. La ciudad austral era una estrella en el mapa de los pendientes, y de los urgentes y necesitaba tener algunos datos que sólo con mis pies en su suelo podría tener.
Un día de julio de 2019, hubo una promoción de una de estas páginas de viajes, y como buen tentado, me lancé a ver las ofertas. Ofrecían un interesante 35 por ciento de descuento con la tarjeta Líder, así que eché un vistazo a los destinos. Fue ahí que di con la idea de ir a hacer un viaje exprés de exploración a la capital de Magallanes. Una cosa poca: irme un viernes y volver un domingo, con la idea de recorrer full el sábado y tener información esencial. Es decir, fue un viaje pensado como cortísimo, en miras de hacer otro más adelante.
Mientras hacía las averiguaciones, se lo comenté a mi mamá, y a ella le dieron ganas de colarse. Me las comunicó de inmediato. Le advertí que era un viaje exprés, pero no le importó. También quería conocer Punta Arenas. Por ende, ya no había que buscar un hostal, sino un hotel, porque a mi vieja obvio que le quiero dar lo mejor. Pero ¿qué pasó?… la promoción no funcionó. Y por más que reclamé a Líder, el súper descuento nunca fue.
No me iba a quedar con las ganas, no señor. Y filo, compré los pasajes igual y reservé en el hotel. Porque no estaba dispuesto a aceptar otro “no se puede”, como se hace tanta costumbre en este país. Como, por ejemplo, el que escuchaba en la radio días antes, cuando me iba al colegio en esos fríos días que quedaba la cagá en varios consultorios a causa del invierno, y un atrevido subsecretario de Redes Asistenciales tuvo la audacia de decir que la gente iba temprano no sólo a pedir hora, sino “a hacer vida social”. Ese Chile del “no se puede” tener una salud digna.
Esta vez, sí pude –deuda mediante, porque la única forma de poder para la clase media es ocupando crédito- y me quedé con ese pasaje a Punta Arenas, con mi vieja, con vuelo de ida el 18 de octubre de 2019 a las 17 horas.
Doce semanas fueron las que pasaron entre ese día y un desayuno un día jueves en la sala de profesores del Saint George’s. Después del primer recreo, en el cual nos aplicábamos con unos bocados junto a los colegas para calmar la bestia, los jueves tenía un par de horas libres donde la mayoría de las veces debía ponerme al día con mis cosas docentes. Vale decir que no eran horas no lectivas, sino que libres, que quedaron entre medio.
La tele mostraba a un montón de cabros saltando los torniquetes del Metro. En un rincón de esa sala, mirábamos la escena junto a la colega de Historia, quien estaba embarazada, y mi compañero Sancho Panza, el otro profe de Lenguaje del nivel. Lo nombraré Sancho Panza, pues él dice que soy “un Quijote de la educación”, pero él debe saber que no hay Quijote sin Sancho para enfrentar las torres que significan estar en un colegio de élite debutando en tu trayectoria profesional. Los tres, ahí, acabándonos el café y murmurando. Había un sentimiento de “buena cabros” que tratábamos de comunicar de forma bien sutil, porque podía haber ropa tendida.
Pero de lo sutil, después del timbre, pasamos a lo explícito. Porque lo que veíamos en la pantalla del matinal, de cierta manera, no nos sorprendía. En el colegio, los colegas se sorprendían cuando les contaba que salía de la casa minutos antes de seis de la mañana a tomar la micro –cuando por un tiempo decidí hacerlo de ese modo- para llegar al colegio. 546e y luego la C22, si es que se dignaba a pasar. Nunca llegué atrasado, saliendo tan temprano. Y valga decir que a esa hora, justamente a esa hora, los paraderos de mi barrio tenían bastante gente. A esos, que muchos que en sus autos se demoran 25 minutos en la autopista a todo reventar –porque pueden-, tienen la perso de llamarles “flojos”. El país del “no se puede”. Claro, la gracia de ida en auto me duraba 70 minutos, autopistas mediante, y saliendo a las 6:20 de la mañana, cuando a esa hora, los tacos todavía no eran gran cosa. El problema era el regreso: C07 a Los Cobres y 546e de regreso. El rango era entre 2:30 a 3 horas de viaje. ¿En auto? Las mismas 2 horas por calles, y 1 hora y cuarto con autopistas en hora punta. No creo que esté de más recalcar que parte importante del sueldo se me iba en peajes de Tag. Gracias, Ricardo Lagos, por vivir este paraíso en el país del “no se puede” tener tiempos decentes de traslado a la pega.
Y pensar que esas mismas personas que veía en los paraderos, tal vez se pegaban el pique por 300 lucas. A los mismos que el subsecretario haciéndose el chistoso decía que fueran a hacer vida social a los consultorios. Los mismos, que 12 años antes les dijeron que se levantaran más temprano, y que les repetirían el consejo en voz del ministro de Economía Juan Andrés Fontaine, diciendo que “quien madrugue, puede ser ayudado con una tarifa más baja”, tratando de ser simpático. Los famosos treinta pesos.
No, no se puede. No se puede ser tan poco empático.
Esa sobremesa con la colega historiadora y mi compañero de andanzas pedagógicas terminó con una conclusión: Era cosa de tiempo que arda todo, literalmente. Se venía una revolución de grandes dimensiones. Lo declaramos, lo dijimos, lo sellamos ese jueves 17 de octubre. Lo veía en los ojos de mi compañera, que con su guatita disimulada venía desde la PAC a hacer clases a este mundo impropio, y soñábamos con cómo volver a hacer Chile, porque Chile había que hacerlo de nuevo. Que Chile dejara de ser ese país del “no se puede” a otro que sí tenga oportunidades, porque cuando conociste aulas humildes y luego te ves en esos colegios superdotados, es uno de los charchazos más brutales que puedes recibir como persona. Pero por algo el destino me puso ahí en ese momento.
Con mi mamá dejamos la maleta lista el jueves 17, tarea fácil pues era ropa para un par de jornadas. Ese mismo día, mandé un correo a la Radio Uchile, mi antigua casa periodística. La capital seguía indignada por el alza de los treinta pesos al Transantiago y no podía quedarme en silencio. Los jóvenes nuevamente nos daban lección de su conciencia colectiva, que se hizo tan patente desde la revolución pingüina del 2006. Nuestros escolares, desde ese tiempo y más que nunca, se han vuelto el motor indiscutido de los movimientos sociales, y se cuadraban con sus papás, que una vez más ponían la otra mejilla: “No son sus bolsillos, son los de sus padres, aquellos que ven día a día y les dicen “mijito, mijita, esfuércese para que no le pasen por encima”. Los cabros lo entendieron todo, eso no te lo enseña la PSU ni es beneficio de la TNE. Ahí, el gobierno, a través de su secretaria de estado, evidenció el reduccionismo de su mirada, ratifica la visión de las personas como consumidores, sin un mínimo de respeto por quienes pagan sus salarios”, sostiene mi carta al director enviada a la radio que piensa.
El viernes 18 de octubre llegué al colegio a la hora de costumbre, hice mis tres horas de clases que tenía por horario, y me apresuré en decirle a mi jefa que por favor no me pidiera reemplazar a una compañera en la última hora, pues tenía que volar al aeropuerto. A las once y cuarto, me fui Vitacura a Maipú en el Sparkito, y después de Maipú a Pudahuel, ya junto a mi madre, en la Talagante. En Plaza Maipú aún no se veía nada muy anormal, pero a esa hora las noticias sugerían una dura jornada en el Metro de Santiago, porque nada más y nada menos que un expresidente del directorio se le ocurrió decir que el movimiento “no prendió”.
No fue eso lo que vi cuando estaba en la sala de embarque, cuando el último testimonio de la jornada lo alcancé a ver un poco antes de las cinco: un Led cayendo a los rieles de la línea 1. Confieso que mi pensamiento fue “oooh, se fueron en volá”.
Se cerró la puerta. Despegamos, y veíamos la cordillera con mi mamá, fascinados, pues era la primera vez que volábamos en avión juntos. En ese mismo momento se estaba acabando el Chile que conocíamos hasta ese instante. Cuando aterrizamos en PUQ, la historia ya estaba destinada a no ser la que se había planeado.
Caminaba al interior del Aeropuerto Presidente Ibáñez, y de pronto vi una tele encendida. Era TVN, y mostraba un bus de Express quemándose en las cercanías de Plaza Italia. “Si queman una micro, entonces la cosa está densa”, pensé. Mi amigo Hernán, de Argentina, me whatsapea preguntándome qué carajo está pasando en Chile. No tenía todavía mucha información, pues estaba pendiente de encontrar un taxi para irnos a la ciudad y llegar al hotel. El taxista estaba algo curioso por lo que pasaba a dos mil kilómetros de ahí, pero de alguna manera le explicamos que no era de extrañarse. Nos habló de un “Puntarenazo”, que era lo más brígido que había ocurrido allá, por el gas. Y vaya que se los justifico, pues caía la noche, y junto con ella un frío de la putamadre.
En el hotel, pasé otro chascarro. La reserva la había hecho mal, pues incluí sólo a una persona. No me di cuenta, he hecho tantos viajes en solitario que se me van esos detalles. Sólo cerré mis ojos y pasé la tarjeta, ya estábamos allá y a mi mamá no la iba a defraudar. El lugar era bonito, y teníamos una preciosa vista al Estrecho de Magallanes. Tener esa vista ya era un triunfo, un logro en el corazón de ambos.
Prendimos la tele, y ¡qué chucha! ¡El edificio de Enel quemándose! Ahí entendí que esto estaba pasando todos los límites, que lo que habíamos hablado en ese desayuno con los colegas estaba ocurriendo y nunca se me pasó por la cabeza que sería tan pronto. Había que ir a comer, pero entre lo bonito de una quieta noche puntarenense, y lo que acontecía en Santiago, era imposible no pensar en todo lo que estaba pasando tan lejos de ahí. Veía las redes sociales, se multiplicaban las protestas, los heridos, las detenciones.
Tras comer, volvimos al hotel y prendimos la tele. La cagada era absoluta, y antes de la medianoche tenía claro que se venía el toque de queda, o algún estado de excepción. Así fue, al cambio de fecha saldría el ser más odiado del momento a dar el anuncio, y luego, un milico al que después callaron por ser “un hombre feliz” mientras sus hombres hacían de las suyas en la calle.
“¿Qué va a pasar?” me preguntaba a cada rato. Las preguntas acerca de cómo era un toque de queda, o cosas por el estilo se las hice de inmediato a mi mamá, quien no podía dar crédito que tuviera que pasar nuevamente por algo así. Veía las imágenes del metro quemándose, el tipo que dijo que “lo que es bueno, es bueno”, y nos preocupamos de sobremanera por mi hermana, su papá y mi sobrina, quienes estaban en casa. A esas alturas ya se hablaban de los primeros muertos y saqueos en varios barrios. Todo, mientras en Punta Arenas todavía no se movía una hoja.
El sábado 19 salimos a caminar. Lo primero fue ir a tocar el agua del Estrecho, pues sin ese hito, para mí no había viaje a Punta Arenas. Logré grabar un “¡Esto essss Punta Arenas!”, la introducción típica de mis videos de la Ruta Naranja de AgujaTV. Pero sinceramente, las informaciones que llegaban de Santiago no hacían más que sentir una profunda tristeza, dolor y preocupación. Cosas que se exacerbaron cuando al poco andar, vimos milicos en la calle, con sus rifles. Hasta esa hora, nada ocurría aún en tierras australes, pero la onda expansiva llegaría en cualquier instante. No me sentí capaz de grabar nada más. No podía, no se podía en un instante como ese hacer videos que para mí son tan felices y alegres. Sentía que sería una frivolidad.
Con mi vieja seguimos el recorrido a pie. El ánimo andaba raro, de hecho me desmotivé de entrar al Kiosco Roca porque estaba llenísimo y muy pronto a cerrar. El reloj de calle con el mismo nombre ya marcaba más de la una de la tarde, y fuimos a conocer el famoso cementerio Sara Braun, con sus emblemáticas corridas de cipreses. Después, en un Uber nos fuimos a la zona Franca, y debo reconocer que estaba como campesino en la ciudad mirando esos supermercados repletos de cosas importadas. Mi mamá compró un viejo pascuero grande, para colocarlo junto al árbol en Navidad. Comencé a decirle que no había comprado equipaje extra para llevar en la cabina, que nos iban a dar jugo en el aeropuerto. Pero ella, muy señora, manifestó educadamente que le importaban mil hectáreas de penca, y que el viejo pascuero –y otra tracalada de cosas que se compró en la Zona Franca- se venían junto a nosotros a Santiago. Y no se habla más del tema.
Gracias a ese retorno, pude conocer las ahora extintas Movigas, buses de la ciudad austral que funcionaban a gas, y que hace pocas semanas las sacaron para implementar Red en Punta Arenas. Una maravilla pagar los 300 pesos de pasaje, en tanto conocíamos otros barrios de la ciudad. Cuando nos aproximábamos al centro, había un taco que nos obligó a descender de la máquina en calle Chiloé con Ignacio Carrera Pinto.
Ya estaba aquí. El Pingüino tituló ese día algo muy ilustrativo: “Estallido Social”. La gente estaba apostada en la plaza Muñoz Gamero gritando consignas contra Piñera. No eran demasiadas personas, si hablo de quinientas quizás me estoy pasando. Había calles céntricas en las que había obras, y algunos manifestantes armaron unas pequeñas barricadas con las barreras de madera que había en calle Hernando de Magallanes. Corría mucho viento ese día, recuerdo haber estado muy abrigado. De pronto, desde un costado de la prefectura de Carabineros, comenzó a avanzar el único carro lanzaaguas que había para dispersar a la gente. No había enfrentamientos hasta ese momento, sólo correteo a la gente, que reaccionó con repudio. Las pocas piedras eran respondidas con una lluvia de bombas lacrimógenas por parte de la policía.
Con mi vieja nos juntamos en calle Colón para buscar dónde tomar once. Los locales comerciales habían cerrado casi todos, y sólo encontramos uno en la calle que mencioné. Era un lugar que recién había abierto, y era atendido por su dueño. Con mi mamá nos tomamos un té con unos sándwiches, y veíamos cómo el locatario miraba por la ventana hacia Colón, por si se venía alguna turba. Por si las moscas, bajó la cortina de reja que tenía. Decía el hombre que era cosa de tiempo que esto sucediera, que no conectaban mucho con lo que ocurría en Santiago, pero que en Punta Arenas también había situaciones no resueltas. Concluíamos que la transversalidad de lo que estaba ocurriendo tenía relación con eso, con el país del “no se puede” que se vive desde Chacalluta hasta esas tierras australes. El abandono de la región austral que nos tenía preparada una dura prueba horas más tarde. Al salir, vimos a un par de personas haciendo trizas las ventanas de una oficina de AFP Hábitat. La misma la vería quemada después en televisión. “No puedo empatizar con ellos, si nos viven robando” dije para una historia de Instagram.
El domingo 20 debíamos regresar a Santiago. La pira seguía ardiendo en el país, y ahora nos tocaba a nosotros. Un correo de SKY Airline nos indicaba que el vuelo a la capital había sido cancelado y nosotros debíamos abandonar el hotel esa mañana. Para averiguar más información, decidimos irnos de todas maneras al aeropuerto, para ver la pantalla gigante con letras en fondo rojo “Cancelado”. La fila del counter de SKY con cientos de personas tratando de buscar una solución que sencillamente no tenían. Escuché que no había vuelos porque las tripulaciones no podían llegar al aeropuerto, entre los desórdenes y el toque de queda. No había aviones, ergo, no se podía volver a Santiago, ni tampoco podían dar una fecha estimada de otro vuelo. Sólo quedaba mandar un correo y que te ofrezcan una reprogramación.
Mandé el correo con la certeza de que sería inútil. Que con el volumen de personas que estábamos en la misma situación en Punta Arenas era imposible pensar en una solución, y menos en ayuda cuando estaban ocurriendo cosas mucho más graves. ¿Por qué habría que preocuparse de cientos de personas que quedaron varadas en el aeropuerto de Punta Arenas sin poder regresar a Santiago o a Puerto Montt, por último? Miraba las caras de agobio de las chicas de SKY que atendían. “¿Mandaste el correo? Bueno, sólo tienes que esperar”.
No, amigos. Nadie respondió por los días que debimos permanecer en Punta Arenas. Teníamos que volver a Santiago urgente, el marido de mi mamá debía ir a trabajar el lunes y mi hermana se iba a quedar sola con mi sobrina. Mi mamá y yo debíamos trabajar, y sabemos bien que un viaje de Punta Arenas a Santiago no lo harías en pocas horas. Mi vieja me miraba tratando de encontrar una respuesta y yo comenzaba a perder la paciencia. “No se puede”. No podíamos llegar e irnos por tierra al tiro, pues esa parte de Chile está aislada. Dependemos de Argentina. ¿Y si cierran la frontera por el estado de Emergencia? No era una idea descabellada, y sería trágico, pues dónde carajo no quedábamos tantos días. Pensé hasta en arrendar un auto, pero mi cupo de tarjeta era demasiado clase media, no alcanzaba. Casi al mediodía ya teníamos asumido que debíamos quedarnos más días en Punta Arenas hasta hallar una solución, y por lo tanto, decidimos volver a la plaza Muñoz Gamero. Sin certeza de nada, y con un cielo que amenazaba con traer la lluvia.
Por la cabeza, hasta se me pasó la idea de ir a Río Gallegos a averiguar cómo volver, por último por tierras trasandinas. Mi vieja se quedó en la plaza con la maleta, y salí a averiguar a las oficinas de viajes, que en su mayoría estaban cerradas por ser día domingo. Y muchas opciones no habían, la pasada por Argentina era bien cara: Río Gallegos a Rivadavia, de ahí a Bariloche, Osorno, o vía Mendoza. Por lo menos más de 100 lucas en puros pasajes y más de cuatro días de pique. De pronto, comienza a granizar, y no vi a mi mamá en la plaza. Sólo había conseguido algo de información para poder hacer un viaje, pero nada concreto.
A mi vieja la pillé en el alero de un local, y resolvimos ir a buscar dónde quedarnos. Finalmente, nos hospedamos en un hostal en la calle Hernando de Magallanes, la misma que estaban arreglando. Los ánimos estaban por los suelos, entre indignación, miedo, y preocupación. Recuerdo que nos quedamos varias horas en la pieza viendo tele, mirando cómo se reprimía a la gente. Pero de pronto, el sonido no venía de la caja tonta, sino que desde pocos metros de dónde estábamos. Nos asomamos a la ventana, y vemos una turba de personas correr, porque el guanaco venía a toda velocidad tirando agua. En un constante ir y venir, la represión ya comenzaba a ser dura en Punta Arenas, y salí a constatarlo. Ya no eran quinientas personas, sino más, las que se habían congregado alrededor de Muñoz Gamero, y comencé a registrarlo. De pronto, una lluvia de lacrimógenas que se dispersaban rápidamente por el fuerte viento hacía irrespirable el centro de la ciudad, hasta que, de pronto, siento un zumbido y un golpe en el piso. La misma transmisión que estaba haciendo dio cuenta que una bomba lacrimógena había pasado a centímetros de mi cabeza. En el video se muestra que salí corriendo y tosiendo por Magallanes hacia el oriente. Cuando llegué a Menéndez, me tiré al piso porque me costaba mucho respirar. Unas personas se acercaron a ofrecerme ayuda y agua. Agradecí, pero sólo quería volver a retomar el aire. En eso, esta vez el viento ayudaba. En tanto, la represión continuaba y no discriminaba: niños, abuelos, personas comunes y corrientes. Todos por igual recibían tabla, todos por igual recibían gases, todos con el mismo trato de la policía. Ese es el ejemplo gráfico que tengo en mi memoria de igualdad según el gobierno chileno.
Esa misma noche, el Presidente de la República Sebastián Piñera nos declaraba la guerra. Nacía el relato del enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada y a nadie. El mismo que quemó el metro y al cabo de un año no sabemos todavía quién es. Un poco más de 48 horas, y ya existía el triste registro de personas asesinadas, mutiladas y vejadas “en democracia”. Dormir fue tarea difícil.
Comenzaba el día lunes y tenía que dar noticia de mi situación al colegio. Al menos, se preocuparon bastante de mi integridad, y todos los días alguien me preguntaba cómo estaba. Hasta ese momento, todavía no tenía fecha de regreso, SKY todavía no me enviaba ninguna respuesta y la situación era incierta. La única forma que había para volver a casa era por tierra, lamentablemente, pero debía saber cómo se hacía desde Punta Arenas. Hasta que finalmente, pude dar con una página de la empresa Turibus. Afortunadamente logré comprar pasajes a Osorno para el martes –y llegar el miércoles- y no tan brutalmente caros como los eran por líneas dentro de Argentina. Aproveché el vuelo y también compré en ETM los pasajes de Osorno a Santiago.
Había que abastecerse, y comprar algo de ropa para sortear los días extra. Fuimos al Líder de Punta Arenas, y era una locura. La gente salió en masa a comprar, el mall de la ciudad permanecía cerrado, las colas de las cajas eran demenciales y la verdulería estaba pelada. Cuando subimos a la micro, el chofer me dijo “¿vamos a saquear?”. “A recuperar todo lo que nos han robado”, le dije, a lo que responde “¡Pucha, debiste haberte traído una camioneta, entonces!”. En esa micro había un ambiente de cierta aprobación a la revuelta.
Hasta ese momento, sólo quedaba esperar el devenir. Los sentimientos estaban encontrados. Por un lado era la impresión y desconcierto porque todas las cosas que se suponía que no debían suceder, estaban sucediendo. La performance de los milicos en Apoquindo fue violentamente cinematográfica. Y si ese espectáculo era para la tele, lo que estaría pasando en las periferias era aún más horrible. Javier, mi amigo, decía horrorizado en el Whatsapp de mis cabros que un apoderado de su colegio los pacos le habían sacado la cresta y que no se sabía si había quedado vivo. Ese apoderado era Álex Núñez, asesinado por la violencia policial en el sector del metro Del Sol. El país del “no se puede”, no se podía vivir en paz ni tampoco reclamar por aquello. La violencia institucional de hecho estaba desatada en todas partes. Pese a todo, el otro sentimiento que me embargaba era un símil de que al fin el chico que había sufrido bullying toda su vida se levanta a darle cara al bravucón. El pueblo que día a día era apaleado desde el sistema, a través de burocracia, falta de oportunidades, sueldos de mierda, colusiones, injusticias, deudas y un cuanto hay, golpeaba la mesa y decía ¡basta! ¡Basta de este constante “no se puede”! Y eso me ponía feliz, aunque haya que borrar todo de cuajo y construir todo de nuevo.
Caminé con mi vieja por la costanera de Punta Arenas, tratando de capturar los últimos aires magallánicos. Al menos teníamos cierta certeza que de ahí partiríamos al otro día, en la mañana. Pero esa caminata fue a dar con una marcha multitudinaria, la más grande en años en Punta Arenas, que por cierto, era interminable, pues iba en círculos por el centro. Era familiar, animosa, banderas gremiales, chilenas y magallánicas llenaban la calle. Gritábamos y cantábamos. Nunca se me había pasado por la cabeza ir con mi mamá a una manifestación, era algo impensado cuando era más joven, pues “qué iba a andar hueveando en cosas así”. Pero como a muchas familias, esto nos tocaba a todos. El abuso sobrepasó todos los límites, y hasta los menos motivados por luchar, prendieron. Por eso, para mí, tiene mucho sentido el “Chile Despertó”, pues el miedo a patalear se había perdido, que se entendió que poner la otra mejilla siempre no era bondad de nuestra parte, sino abuso de los otros, pese a que nos tiraran la artillería sin piedad.
Martes 22. Ya era el quinto día desde el inicio de la revuelta, y debíamos emprender el regreso a casa. 9 y media de la mañana hicimos presencia en la oficina de Turibus, metimos la maleta y el viejo pascuero al compartimento de equipajes y en un semicama iniciamos el retorno a casa.
Cerca de tres horas después, cerca de la frontera, paramos a almorzar. Mi madre no daba crédito que había entrado en mi modo de supervivencia viajera, y pese a que soy un mañoso de mierda, a veces hay que aceptar lo único que hay para comer en todo el día. Atónita veía cómo me zampaba una carbonada que a ella no le gustó. Insisto, era esa carbonada o cagarse de hambre toda la tarde.
Pasamos la frontera por el paso de Integración Austral. Ahora, la primera vez junto a mi vieja era estar en Argentina. Las circunstancias harían inolvidable la manera en que juntos conocimos otro país. La Patagonia desértica se hacía parte del paisaje, cuando pasábamos por fuera de Río Gallegos y comenzaban a pasar una tras otra las películas en el bus. No había otra forma de entretenerse, mi libro de La Ratonera de Agatha Christie era brevísimo y al poco andar lo terminé. Un semicama para un viaje de 2 mil kilómetros no era precisamente lo más cómodo, y vale acotar que no andaba ni con chip ni plata argentina. Tratar de tener una conexión a internet fue, de plano, infructuoso. Ni el precario plan de 20 megas por 5 lucas en roaming me sirvieron para enterarme de algo que ocurriera en Chile, salvo en un momento.
Cerca de las 9 de la noche, paramos en Caleta Olivia, a 950 kilómetros de Punta Arenas, en la costa atlántica. Era el momento de cenar, en el momento que Piñera hacía su primera oferta. El primero de los “paquetes sociales”, varios que serían nada más que migajas. Me lo contaban los Bonobos por el Whatsapp, mientras me comía la lasaña más cara de la historia. ¡10 lucas, por la cresta!
Me dormí poco después de ver el imponente monumento del Gorosito en la ciudad porteña, la misma que nombra Amar Azul en su canción donde dice “Yo me enamoré, de esa chica, me enamoré”, me ganó el sueño.
El miércoles lo iniciamos en medio de la Patagonia cordillerana. El paisaje cambió drásticamente a ese verde profundo que tiene el sur, por la altura del Lago Puelo. Todavía sin saber nada acerca de Chile y su gente. Al menos, podíamos rescatar de este pique la hermosa vista que teníamos a la cordillera, que pudimos apreciar con algo más de calma cuando paramos en una YPF, nada menos que en El Hoyo, localidad de la provincia de Chubut. Quería una leche chocolatada, pero las tarjetas no servían, ni los pesos chilenos. Estábamos fritos, y quedaba un buen pique todavía.
Mi mamá siempre ha querido conocer Bariloche. Con lo que le he contado de ese lugar después de mi gira de estudios y mi pasada hace un poco más de dos años, hace bastante tiempo que quiere constatar lo maravilloso de ese lugar, pero esta vez lo tuvimos que ver por fuera. El bus no se detuvo más hasta llegar a la frontera chilena, en el paso Samoré.
No podía evitar mirar con recelo a los policías de migración. Todo lo que tuviera relación con el gobierno y las fuerzas armadas me causaban un sentimiento profundo de repudio e inseguridad. Hasta darles los buenos días, por cortesía, me causaba asco. Volvimos al bus y a conectarnos con la realidad. La pasada hacia Osorno fue lenta, porque había trabajos en el camino en la ruta CH-215. Finalmente, arribamos a dicha ciudad cerca de las tres de la tarde, tras 30 horas de viaje. Me enteraría en ese momento que ETM había cancelado los pasajes a Santiago, porque no habría servicios nocturnos, y el toque de queda se extendía para todo el país. La única oficina que vendía pasajes a Santiago para la noche era la de Turbus. La espera se extendería un rato más, los boletos estaban fijados para las 20:30 horas.
Lo importante era comer y pasar al baño. Hacerse de algunas provisiones para el camino en un supermercado cercano al terminal, e ir por un churrasco en una picá osornina. Ahí, se comentaba que como a las 5 habría una concentración para protestar contra Piñera. Los negocios comenzaban a cerrar, y era conveniente hacer el trámite corto, porque no podíamos arriesgarnos a quedar fuera del terminal, aunque después constataría que no sería ese el problema, pues el lugar es abierto.
Sin mucha batería en el celular, con mil cosas en la cabeza, cansado y muerto de sueño, me embargaba la preocupación del qué vendrá. Todavía estábamos lejos de verle salida a la encrucijada que como país teníamos. La única certeza era que de esto no hay vuelta atrás, y que lo ya emprendido no había que dejarlo caer. Lamentaba las muertes, las torturas, todas esas cosas que por mi posición en la sociedad y mis acciones estaba lejos de sufrir, porque para algunas cosas soy re elocuente y para otras soy entero de pollo. ¿Y el bus?… el bus, claro. Brillaba por su ausencia. Ya había empezado el toque de queda en Osorno y a lo lejos se escuchaban sirenas y balazos. No era una noche tranquila.
Recién a las 10 de la noche pudimos abordar. La ansiedad me tenía enfermo. Quería llegar a casa, no podía más. Nos comentaron que había incidentes en la carretera y esa fue la causa del retraso. Y era creíble, en medio del trayecto nos dice el auxiliar “cierren las cortinas, hay incidentes y están apedreando vehículos”. Todo esto, cerca de Loncoche.
Llegamos a Santiago al mediodía del jueves. Estaba destruido. Mi tío taxista nos fue a buscar y nos fuimos a casa. Camino a Melipilla era una zona de guerra, vi gente haciendo filas en la molinera que está al lado de Bata, y supermercados custodiados por militares. Hasta ese instante, todavía no tenía respuesta de SKY. Eso sólo llegaría el sábado siguiente, cuando me preguntaron “qué podían hacer por mí”.
Me bañé y al fin pude empezar a drenar todo el sentimiento que tenía. Al otro día estaba convocada la que fue la Marcha del Millón y estaba molido, más encima debía volver a la pega. Pollo, como dije, no me dio el cuero de ir, pero sí, al menos, pude conversar con los alumnos que me esperaron y que me preguntaban qué me había pasado. “Es una larga historia”, les decía, pero vamos a lo importante: ¿Saben lo que es dignidad?
Hoy me hubiese gustado estar en Punta Arenas, relatando esta historia con imágenes. Pero el coronavirus quiso lo contrario. Hoy, la gente salió por miles a la calle, recordándonos que nada ha cambiado. Ha pasado un buen torrente de agua bajo el puente, pero los procesos sociales son de largo aliento, y el próximo domingo se hará una gran acción al respecto. Sólo queda aprobar, con convención constituyente, porque todo lo que queremos, todo lo que aspiramos, y botar todo lo que nos motivó a rebelarnos, requiere que todos pongamos nuestra parte. Terminar de una vez, con el eterno “no se puede”.
Si despertamos, que no se nos ocurra volvernos a dormir, aunque los de siempre quieran cerrarnos los ojos. Y cada vez que pienso en eso, lo pienso aires magallánicos.